Entradas de la categoría ‘Mundo retro’
‘El desafío de Takeshi’: el videojuego que te odiaba (y se burlaba de ti)

En el nicho oscuro donde se dan la mano lo vintage, lo raro y lo directamente demencial, habita un cartucho maldito que, si algún día lo encuentras en un mercadillo japonés cubierto de polvo y desprecio, deberías conservar como si fuera una pieza de museo.
Nos referimos a Takeshi no Chōsenjō (タケシの挑戦状), que podríamos traducir como El desafío de Takeshi, un videojuego lanzado en 1986 para la Famicom, la versión japonesa de nuestra querida NES, y que fue parido por Taito con la colaboración —y esto es clave— del actor, director, comediante y azote cultural japonés Takeshi Kitano, también conocido como Beat Takeshi. Lo que parecía una alianza entre celebridad y desarrolladora se convirtió en un sabotaje premeditado contra el jugador. Tú y yo.
Takeshi Kitano, una figura que por entonces ya era omnipresente en la tele japonesa, tuvo una idea clara cuando se sentó con los programadores: «vamos a hacer un juego que no sea divertido, sino que sea un asco». Y no era una metáfora ni una provocación creativa. Literalmente quería que el juego fuese un suplicio. Y vaya si lo consiguió, porque El desafío de Takeshi (que en inglés fue, formalmente, The Ultimate Challenge from Beat Takeshi) no se juega, se sobrevive.
Es, sin exagerar, una especie de castigo interactivo, una travesía por el sinsentido, una sátira salvaje de los videojuegos cuando apenas empezaban a definirse como medio cultural. Aquí no hay princesas que rescatar ni mundos mágicos. Aquí hay un asalariado japonés hastiado de la vida que decide —porque sí— dejarlo todo para ir en busca de un tesoro en una isla remota. Pero no esperes que eso signifique aventura. Aquí lo primero que tienes que hacer es renunciar a tu trabajo, divorciarte de tu esposa y abandonar a tus hijos. No es opcional: si no lo haces, te quedas atascado. El juego te exige que dinamites tu vida para poder empezar la partida, una metáfora tan deprimente como realista, vista con los ojos de un salaryman de los años ochenta atrapado en una sociedad rígida y agotadora.

Y si crees que eso es lo más raro que vas a leer, espera. Llega un momento en el que tienes que cantar. Cantar de verdad, usando el micrófono del mando 2 de la Famicom, ese que la mayoría de los jugadores ni sabía que existía. Y si no cantas —porque, claro, nadie te dice que hay que hacerlo— simplemente no pasa nada. Te quedas atrapado para siempre. Lo mismo ocurre cuando, más adelante, debes quedarte una hora entera sin tocar ningún botón. Una hora real, de tiempo real; sesenta minutos. Nada de poner pausa o dejarlo en marcha. Tienes que mirar la pantalla en silencio y, si pulsas algo, aunque sea por accidente, vuelta al principio. Es el equivalente digital de la meditación zen forzada, pero con una pizca de sadismo.
Pero la demencia no termina ahí. El juego está plagado de decisiones incomprensibles, carteles que si los interpretas mal te matan al instante, minijuegos de avionetas imposibles, combates callejeros con controles de pesadilla, pistas sin ningún tipo de lógica y pasos obligatorios que parecen diseñados para hacerte sentir estúpido. Hay una parte en la que puedes morir simplemente por hablar con una persona en el orden incorrecto. Todo esto forma parte de un plan maestro de Kitano: hacer que el jugador se cuestione su existencia.

Y, sin embargo, hay una coherencia escondida en el caos. Porque si conoces a Kitano, entiendes que este juego no es un error. Es una declaración de intenciones. En los años 80, Takeshi era una especie de genio del entretenimiento agresivo. Fue el creador de Takeshi’s Castle, el programa que en España conocimos como Humor amarillo, ese monumento al dolor físico retransmitido con chistes malos en doblaje superpuesto improvisado. En ese programa, cientos de concursantes eran golpeados, lanzados, empapados y humillados mientras Kitano se reía desde su trono de cartón piedra. El desafío de Takeshi es eso mismo, pero en forma de videojuego. Tú eres el concursante. Él es el que se ríe.
Por eso el título ha sobrevivido. En su día fue masacrado por la crítica japonesa: a nadie le gustó, era injugable, frustrante, ilógico… Pero con los años se convirtió en un clásico de culto. Hay traducciones al inglés hechas por fans, vídeos en YouTube analizando cada detalle con tono reverente, remakes para móviles en Japón e incluso cameos y homenajes en otros títulos. Se ha convertido en un emblema del antijuego, una pieza arqueológica de lo que ocurre cuando alguien decide usar el medio para sabotear sus propias normas.

Y lo más loco es que, cuando lo juegas hoy, aún funciona. Te desesperas, te frustras, maldices, lo apagas… y luego lo enciendes otra vez, porque hay algo magnético en ese castigo. Porque te está desafiando de verdad, no con enemigos difíciles ni puzles enrevesados, sino con una lógica que te exige desaprender todo lo que sabes sobre videojuegos. Es una bofetada al jugador. Un experimento radical. Una gamberrada de 8 bits con forma de broma privada entre Kitano y los dioses del absurdo.

En una época donde los juegos te llevan de la mano y celebran cada pequeño logro con trofeos y lucecitas, Takeshi no Chōsenjō sigue ahí, carcajeándose desde el pasado, preguntándote si te atreves a pasarlo sin llorar. Y lo más probable es que no puedas. Pero no importa, porque este cartucho, más que jugarse, se sufre. Y en esa tortura está su legado: demostrar que, a veces, el juego más memorable es aquel que te odia con toda el alma.
La tragaperras española Mini Super Fruits

La compañía española de juego y ocio CIRSA se funda en Terrassa (provincia de Barcelona) en el año 1978, de la mano Manuel Lao Hernández, como un pequeño laboratorio con la denominación Compañía Internacional de Recreativos, S. A. —nombre que cambiaría al actual en 1983—, para administrar un negocio de máquinas tipo B (comúnmente conocidas en España como tragaperras).
Sólo un año después, en 1979, la empresa empieza a diseñar y fabricar máquinas de esta clase para el sector de la hostelería en el mercado español, convirtiéndose en poco tiempo en líder nacional, tanto en fabricación como en el área operacional.
En 1981 sale al mercado Mini Super Fruits, una de las tragaperras de sobremesa más famosas y recordadas de CIRSA, ocupando bares y lugares de ocio con su característico diseño de luces y frutas y su recordado soniquete de «If I Were a Rich Man» (del musical de 1964, ‘El violinista en el tejado’) al sacar el premio gordo o especial con las tres manzanas del logotipo de CIRSA.

El microprocesador que montaba era un Intel 8085, muy usado en las maquinas arcade y tragaperras de la epoca. El software residía en tres memorias EPROM 2716 (SMCI2716) de 16 kilobits que, junto con una memoria PROM bipolar usada como decodificador de direcciones y una memoria 256×4 CMOS RAM, constituían el cerebro de la máquina. Del sonido, por su lado, se encargaba el chip PSG AY-3-8910 de tres voces fabricado por General Instrument.
La tragaperras, en lugar de montar los rodillos clásicos, lucía unos visores con lámparas que hacían de la máquina más atractiva, vistosa y moderna para la época. Disponía de dos monederos mecánicos, uno para 5 pesetas y otro para 25 pesetas. El premio gordo era de 500 pesetas (cuando salían los tres logos de CIRSA). El plan de ganancias, en lugar de reflejar la cantidad de dinero correspondiente a cada premio, indicaba el número de monedas de 5 pesetas que pagaba.

La CPU y la placa base se encontraban ubicadas en la puerta trasera. En la parte delantera estaba la marquesina con el plan de ganancias, una fluorescente de 6 vatios para la bandeja del hopper (monedero) y la placa de los visores.
La tecnología usada por CIRSA para los visores de esta máquina, y de algunas otras fabricadas posteriormente (como CIRSA Mini Guay), consistía en unas laminas de plástico transparente con minúsculas muescas formando el dibujo de la fruta. Los cantos de las láminas estaban coloreados de forma que, al ser iluminados con una lámpara de 12 voltios, creaban el efecto puntos de luz, como si fuesen generados por luces led modernas o similares.

Cada figura estaba iluminada por dos lámparas (una para la zona izquierda y otra para la derecha). Unas láminas se alumbraban desde la parte superior y otras desde la parte inferior, por lo que cada visor contenía 14 lámparas para iluminar las 7 figuras.
Mini Super Fruits estaba montada sobre una peana de madera, aunque se podía colocar encima de un mostrador o de una barra de bar. Seguramente, muchos de nosotros así la vimos por primera vez, ya que era uno de los reclamos más novedosos en los lugares de ocio de principios de los ochenta del siglo pasado.

Un invento adelantado a su época: el teatrófono

En el París del siglo XIX, las damas y los caballeros de poder adquisitivo elevado vestían sus mejores galas para acudir a fastuosas representaciones de teatro e imponentes óperas de orondas sopranos. Ellos con pantalones de trabillas, ajustadas levitas, zapatos de charol, chistera y bastón; ellas con blusas de cuello alto con encajes, corsés, amplias faldas de vuelo holgado con faralaes, botines de tacón y tocado o sombrero. La más alta representación de la más alta sociedad pudiente.
Sin embargo, los menos adinerados, aquella gente de estofas más bajas, no disponían de posibles para poder acudir a estos actos sociales. Aquello trajo de cabeza durante muchos años al ingeniero francés Clément Ader, que no podía entender por qué la cultura sólo podía estar al alcance de unos pocos, y no de todo el pueblo. Este hombre habría sido el perfecto pirata en el siglo de las comunicaciones 2.0.
Preocupado por la instrucción de sus contemporáneos, en 1881 presentó en París un sistema al que bautizó como teatrófono (théâtrophone en francés). Consistía en una serie de procedimientos tecnológicos del momento que permitían escuchar una ópera o una obra teatral cómodamente sentado en casa, a través de las líneas telefónicas y en tiempo real. La presentación fue todo un éxito.

Ader colocó frente al escenario 80 transmisores telefónicos, creando así una forma de sonido estereofónico binaural u holofónico, esto es, sonidos diseñados para generar sensación de tridimensionalidad en el cerebro, haciendo creer a los escuchadores estar inmersos en el propio ambiente del recinto teatral. Los transmisores enviaban la señal a una estación secundaria instalada en el propio teatro y, desde allí, se remitía a un gigantesco concentrador que se asemejaba a una centralita telefónica de las de entonces, donde señoritas sentadas frente a paneles conectaban y desconectaban clavijas como locas.

Ader colocó frente al escenario 80 transmisores telefónicos, creando así una forma de sonido estereofónico binaural u holofónico, esto es, sonidos diseñados para generar sensación de tridimensionalidad en el cerebro, haciendo creer a los escuchadores estar inmersos en el propio ambiente del recinto teatral. Los transmisores enviaban la señal a una estación secundaria instalada en el propio teatro y, desde allí, se remitía a un gigantesco concentrador que se asemejaba a una centralita telefónica de las de entonces, donde señoritas sentadas frente a paneles conectaban y desconectaban clavijas como locas.
Aquellos desconocidos disquetes de 3 pulgadas

El Compact Floppy Disk de 3 pulgadas, también conocido como CF-2, intentó ser el rival directo de Sony y su sistema de disquetes de 3,5″. Al amparo de un consorcio de fabricantes liderado por Matsushita, Hitachi fue el fabricante principal de las unidades para estos discos, creyendo que se convertiría en el nuevo estándar, algo que, como sabemos, no sucedió. Todo ello en los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado.
El formato fue ampliamente utilizado por Amstrad en sus ordenadores CPC y PCW y, después, en el Sinclair ZX Spectrum +3, cuando Amstrad se hizo cargo de su fabricación. Además, también fue adoptado por algunos otros fabricantes como Sega, Tatung Einstein o Timex —en Portugal— en las unidades de disco FDD y FDD-3000.
Los disquetes de tres pulgadas se parecen mucho, en tamaño, a los de 3,5″, pero con algunas características únicas. La carcasa de plástico es más alargada que la de su competidor de Sony, pero menos ancha y más gruesa. El disco, con un recubrimiento magnético real de 3 pulgadas, ocupa menos del 50 % del espacio interior de la carcasa, el resto se utiliza para complejos mecanismos de protección y sellado implementados en estos discos, sistemas que son directamente responsables del grosor del producto, así como de los elevados costos del mismo.

En las primeras máquinas de Amstrad (las de las líneas CPC y PCW 8256), los discos habían de ser dados la vuelta para cambiar de lado, actuando como dos unidades separadas de una única cara, algo comparable a los discos flexibles de 5,25″. Los lados, pues, eran las unidades A y B completamente independientes. Los mecanismos de doble cara se introdujeron en los últimos PCW 8512 y PCW 9512, eliminando así la necesidad de dar la vuelta al disco.
El formato de disco en sí no tenía más capacidad que los disquetes de 5,25″ (más populares y más baratos). Cada lado de un disco de doble densidad contenía 180 kB (para un total de 360 kB por disco) y 720 kB para los discos de cuádruple densidad. A diferencia de los discos de 5,25″ y 3,5″, estos de 3″ fueron diseñados para ser reversibles y disponían de pestañas independientes de protección contra escritura. Asimismo, también eran más fiables gracias a su carcasa más rígida.

Los CF-2 de 3 pulgadas también se utilizaron en sistemas operativos como CP/M y, ocasionalmente, en los ordenadores MSX de algunas regiones. Otras máquinas más desconocidas que usaron también este formato fueron el ordenador portátil Gavilan SC y la computadora personal de 16 bits National My Brain 3000 de Matsushita. La grabadora Yamaha MDR-1 también montaba unidades para discos de 3″.
El principal problema del que adoleció este formato fue su alto precio, debido a los mecanismos bastante elaborados y complejos que incluía. Sin embargo, el remate final se lo dio Sony cuando, en 1984, convenció a Apple Computer para que usara sus unidades de 3,5″ en el modelo Macintosh 128K, lo que convirtió a esta tecnología en un estándar de facto, y aniquiló al disco de 3 pulgadas.
Aquellos primeros PC multimedia: el Tandy Sensation!

Tandy Sensation! fue uno de los primeros intentos de crear un PC multimedia especializado. En este caso, Tandy ideó una computadora con disco duro, unidad de CD-ROM, tarjeta de sonido estéreo, módem, gráficos en color y mucho más.
La mítica compañía estadounidense RadioShack —fundada en 1921, adquirida por Tandy Corporation en 1963 y, hoy día, aún operativa— es una empresa que gestiona una cadena de tiendas de artículos y componentes electrónicos en Estados Unidos y México, ahora propiedad de Standard General. En 1992, durante el gran auge de aquel concepto que se dio en llamar ‘multimedia‘, sacó al mercado una joya tecnológica llamada Tandy Sensation!, un PC (compatible con IBM) que era un artilugio orientado al mundo multimedia desde el mismo momento en el que lo sacabas de la caja.

Sensation! cumplía con los estándares de hardware MPC de aquel momento, definidos por el Multimedia PC Marketing Council. Montaba un procesador 486SX que funciona a 25 MHz e incluía un disco duro de 107 MB, una unidad de disquete de 31/2 pulgadas y una unidad de CD-ROM básica. Además, traía de serie un fax módem de 2400 bps (4800 bps para comunicaciones por fax), teclado estándar de 101 teclas, ratón Tandy de dos botones, tarjeta de sonido MPC estéreo y un monitor Super VGA funcionando en modo no entrelazado de 1024 × 768 píxeles de resolución. Asimismo, venía acompañado de una gran cantidad de software preinstalado y multitud de programas incluidos en CD-ROM. Un prodigio del momento.
Y todo ello por 2199 dólares de la época, monitor incluido, algo que, aun siendo caro en aquellos tiempos, resultaba una compra maestra por la cantidad de tecnología punta de la que disponías al momento en un único paquete integrado. Por su lado, se podía comprar también un altavoz/amplificador estéreo MMS-10 por 79,95 dólares adicionales. A la sazón, una oportunidad futurista que pocos querían dejar pasar.

El Tandy Sensation! se distribuía con la interesante y curiosa interfaz WinMate, sucesora directa de DeskMate, que corría sobre Windows 3.1. Y es que comenzar con Sensation! no podía ser más sencillo; sólo había que sacar la unidad de su caja, conectar los cables del monitor, el teclado y el ratón en los puertos etiquetados para tal fin, unir el cable telefónico provisto desde el módem hasta la roseta más cercana y conectar el PC y el monitor a corriente. Tras pulsar el botón de encendido en la parte frontal, el Sensation! se anunciaba con una fanfarria de trompetas que daba paso al propio WinMate, un colorido y parlante compañero de Windows.
Desde ese momento, te encontrabas a solo unos pocos clics de ratón de horas de diversión y productividad. WinMate hacía de guía a través de los distintos programas de la misma manera que lo hace Windows, simplemente realzaba los íconos, los colocaba sobre fondos vívidos y organizaba las aplicaciones bajo títulos más sugerentes como ‘In Touch’ y ‘In the Know’. ¿Necesitas escribir una nota? Prueba el programa ‘Write’ de Windows o la versión truncada de ‘Microsoft Word’ incluida, ‘Microsoft Works’. ¿Planeas un viaje? Abre ‘Travel Planner’, que organiza toda la información importante de tus vacaciones en un archivo lógico. ¿Quieres saber quién inventó la desmotadora de algodón? Búscalo en la ‘Enciclopedia Concise Columbia’.
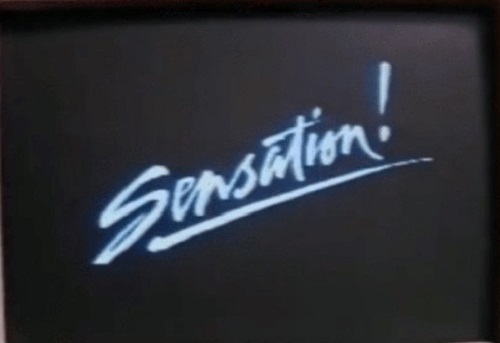
Y mucho más software «de marca», por ejemplo ‘Bartlett’s Quotations’, ‘The World Almanac’, ‘Phoenix MicroFAX’ o programas de inicio para America Online, Prodigy y The Sierra Network, accesibles desde el momento primero en que arrancaba Sensation! Por supuesto, también disponíamos de la posibilidad de instalar y ejecutar software propio. Además, la guía del usuario proporcionaba información clara y útil, tanto para principiantes como para veteranos, por si necesitábamos algo de conocimiento adicional.
En cúmulo, una suerte de equipo muy completo que hacía las delicias de los amantes incipientes que el fenómeno multimedia tenía por aquellos años. Un tesoro que, hoy día, es prácticamente imposible conseguir.

